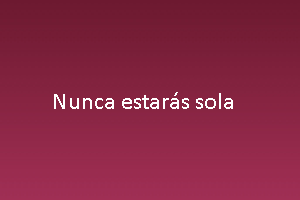QUE RELUCE MÁS QUE EL SOL
Manuel Parra Celaya. Estoy escribiendo estas líneas en domingo, cuando, para los católicos, se celebra la festividad del Corpus Christi, trasladado hace años de su día primitivo, el jueves posterior a la Trinidad; el calendario civil y el religioso entraron en colisión y, como es lógico en una sociedad secularizada -y lamentable en un ambiente político laicista como el que vivimos- ganó el primero y se subordinó el segundo. Quedó como simple recuerdo el dicho popular de los tres jueves del año que relucen más que el sol.
Con permiso del respetable y de la autoridad eclesiástica competente, dado que uno ya está más que entrado en la década de los setenta y posee buena memoria, no puedo menos que evocar aquella celebración del Corpus de antaño, todavía en jueves. Acepto que es una concesión a la nostalgia de infancia y primera juventud, pero alego en mi descargo que, en Barcelona, la fiesta y su procesión contaban nada menos que con setecientos años de tradición. Y que conste que no me mueve el menor afán de enmendar la plana a las actuales disposiciones litúrgicas.
La fiesta del Día de Corpus se respiraba ya en sus prolegómenos; por ejemplo, el recorrido de gigantes y cabezudos que reproducía el del día siguiente en la procesión; o la instalación del “ou com balla” (un huevo vaciado que siempre se mantenía en lo alto del chorro, adornado con cerezas y flores), hoy generalizado en diversos patios de la ciudad, pero entonces limitada al claustro de la Catedral y a la Casa del Arcediano; como contrapartida, la extensión ha silenciado -por parte del Consistorio- su significado profundo: nada menos que el símbolo de la Eucaristía.
En la tarde del jueves festivo, se enarenaban las calles para evitar resbalones de los caballos de la Guardia Municipal, y el Ejército cubría toda la carrera; la tropa hacía el rodilla en tierra en su momento, al paso de la Custodia, mientras las bandas de música interpretaban el Himno Nacional; los balcones lucían banderas nacionales o damascos y los niños aprovechábamos la espera -con las aceras repletas de ciudadanos- para lanzar confetis y serpentinas, que cubrían de arcos multicolores de balcón a balcón; se reservaban los claveles y la retama para el paso del Santísimo, escoltado por la compañía de honores militar.
Aquella procesión duraba de dos a tres horas, pues todas las instituciones, cofradías, gremios y asociaciones barcelonesas tenían su lugar en ella; como curiosidad, la cerraba una carroza, por si alguna inclemencia del tiempo obligaba a resguardar la Sagrada Forma. Las gentes se arrodillaban a su paso en calles y balcones, por supuesto sin que nadie obligara a ello. Claro que eran otros tiempos… A la semana siguiente, coincidiendo con la octava de Corpus, salían diversas procesiones por los distintos barrios de Barcelona, sin emular por ello a la del centro.
Coincidiendo con ciertas interpretaciones del Concilio Vaticano II, se suprimió la procesión durante algunos años, reduciéndola al interior del claustro catedralicio; por supuesto, se eliminó de raíz la participación castrense y los honores de ordenanza; la participación de autoridades y representaciones ciudadanas fue mermando. Luego, se volvió a salir a la calle, superado al perecer cierto acomplejamiento eclesial, pero, en la actualidad, el recorrido es mínimo y, eso sí, las gentes pueden seguir a la Custodia -en confuso tropel, en verdad, que semeja una manifestación-, contemplados con curiosidad o indiferencia por viandantes y turistas.
Han cambiado la sociedad y las mentalidades. Me consta que en otros lugares de Cataluña se mantienen las tradiciones, como es el caso de la villa de Sitges, con sus bellas alfombras de flores, así como en el resto de España, donde destaca el Corpus de Toledo, no sé si ahora con la presencia autorizada de los cadetes de la Academia de Infantería, que acudían de forma voluntaria, por graciosa concesión del Ministerio de Defensa hace poco. También ha evolucionado la Iglesia Católica -para bien en muchos casos-, pero me da en la nariz que sigue existiendo un cierto tufo de respeto ajeno: da cierto rubor el sacar a Cristo de las parroquias, como si estas se limitaran a ser una bondadosa ONG, sin llamar mucho la atención.
Es evidente que, para los que seguimos siendo creyentes, se puede aplicar aquello de la procesión va por dentro, en el sentido de que, sin festejos ni alharacas, la adoración al Santísimo gana cada día adeptos. Pero uno no puede evitar sus recuerdos ni la convicción de que esa Iglesia -que formamos todos los católicos y no solo las jerarquías silenciosas (en temas, por ejemplo, como la profanación de tumbas o la denuncia pública de la cultura de la muerte)- por mucho que sea reducida no tiene por qué ser acomplejada en sus testimonios exteriores.
Como cada año, asistiré a la mínima procesión del Corpus Christi de Barcelona; como el niño que fui, aplaudiré los bailes de los gigantes y me arrodillaré al paso del Santísimo, para sorpresa o ejemplo de conciudadanos y visitantes de mi ciudad.